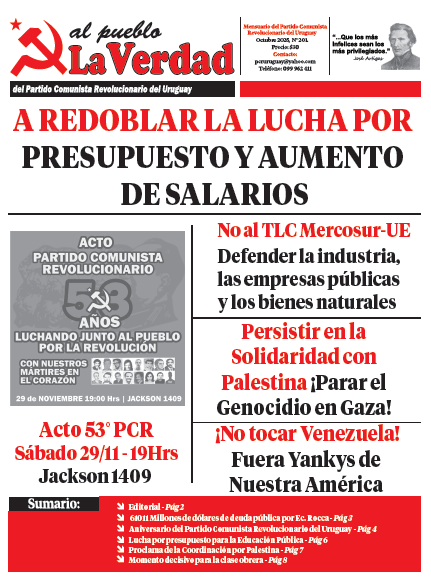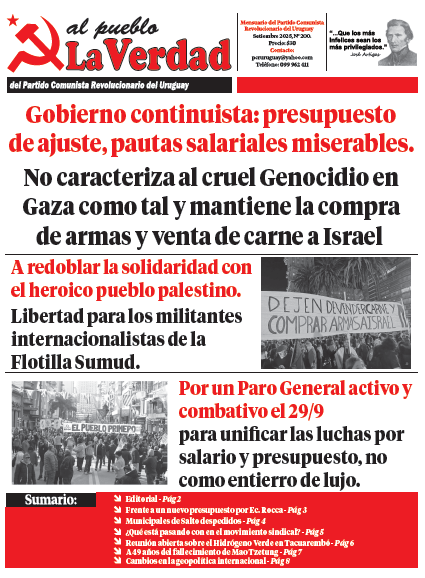Con fecha de 8 de julio del corriente, el Poder Ejecutivo conducido por la plana mayor del Frente Amplio reglamentó a través del Decreto N°145/2025 la Ley N°20.396 del 13 de febrero de este año (aprobada a las corridas y en las últimas horas de gobierno de la Coalición Multicolor) denominada “FIJACION DE LOS NIVELES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLEN TAREAS MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES.”
Como desarrollaremos a posteriori, dicha ley no sólo carece de mínimos de protección para los trabajadores del sector, sino que además es una norma carente de sentido, ya que los grandes problemas generados a las personas que prestan su fuerza de trabajo, no son resueltos por la ley ni por la reglamentación.
Es menester hacer un breve recorrido y contextualizar la problemática del trabajador a través de plataformas digitales.
Como es de público conocimiento, en la última década han aparecido un grupo de empresas multinacionales que a través del desarrollo de medios tecnológicos ofrecen servicios (transporte de personas o bienes, servicios de viajes y hospedaje, entre tantos otros), conectando a sus “socios colaboradores” (chóferes, deliverys, etc.) con los clientes que satisfacen una necesidad puntual, ya sea alimentarse o utilizar un medio de transporte.
Si bien es ineludible que las nuevas tecnologías han variado la modalidad de prestación del trabajo, eso no debe dejar de lado al ordenamiento jurídico nacional en materia de protección laboral de los individuos, recogido por los artículos 7, 53, 54, 72 y 332 de la Constitución de la República, conjunto normativo que configura el “Bloque de Constitucionalidad del Derecho del Trabajo”, el cual recoge al Estatuto Protector de la materia.
Estas empresas multinacionales que brindan las plataformas digitales para llevar a cabo la actividad o negocio (ejemplo: UBER, Pedidos ya, entre otras), necesitan de personas que realicen los actos materiales a efectos de la concreción de los servicios, pero para ello, extienden contratos leoninos de adhesión, de los cuales el trabajador no tiene el más mínimo poder o facultad de incidencia sobre sus cláusulas, sino que además lo hacen encuadrando el vinculo contractual como comercial y no laboral.
El lector debe tener presente que, en el derecho del comercio las partes contratantes se encuentran en pie de igualdad y en el derecho del trabajo eso no es así, sino que surge con meridiana claridad la existencia de in-equidad entre uno y el otro sujeto o parte.
En el derecho del trabajo hay una serie de principios que rigen en el ordenamiento normativo, entre ellos, el principio de primacía de la realidad, el cual antepone la verdad sustantiva de los hechos por sobre las formas jurídicas propias del derecho civil y comercial o por sobre información surgida de documentación pública o privada que contradigan la realidad.
Ante este fenómeno actual, el interprete debe observar la realidad, en la cual una multinacional multimillonaria con presencia en todo el mundo, pretende considerarse socia de un una persona física que cuenta con una suma de dinero menor, con la que compra un vehículo y se pone a trabajar, haciéndolo 10 o 12 horas diarias durante 6 días a la semana para alcanzar un salario promedio que puede rondar entre $40.000 y $50.000 mensuales.
Es aquí cuando uno para comenzar a desentrañar este asunto debe tomar los indicios de laboralidad elaborados por la doctrina nacional y las pautas fijadas por la Recomendación N°198 de la Organización Internacional del Trabajo, a modo de herramientas para filtrar esta situación y determinar si existe relación de dependencia o trabajo autónomo.
Si bien hay ríos de tinta escrita sobre los indicios que determinan si una relación de trabajo es bajo régimen de dependencia o no, nosotros haremos una referencia breve a algunos de ellos que nos parecen de mayor relevancia.
En primer lugar, vamos a señalar el indicio quizás más importante de todos que es la “subordinación jurídica y económica”, que en el caso de los chóferes de UBER, ha quedado ratificada por los cuatro Tribunales de Apelaciones del Trabajo y la inmensa mayoría de los Juzgados Letrados de la materia que esta existe.
La empresa mediante la aplicación (envío de mails) o así como también a través de convocatorias a sus oficinas, donde se les da instrucciones a los chóferes, dejando constancia de: 1) que no se le asignarán más viajes a tal trabajador con un usuario que fue grosero y cómo el sistema puede asignar viajes de acuerdo a los parámetros que la empresa quiera; 2) Correos electrónicos enviados por Uber y recibidos por el trabajador en que señalan explicita-mente que Uber regula las tarifas; 3) Correos electrónicos enviados por Uber y recibidos por el trabajador donde constan incentivos, metas y el fomento del mayor tiempo de disponibilidad para la aplicación y en definitiva para la empresa; 4) Correos electrónicos enviados por Uber y recibidos por el empleado donde se lo gratifica por devolución de objetos perdidos; 5) Correos electrónicos enviados por Uber y recibidos por el trabajador en el que se reconoce el pago de propinas y reconocimientos; 6) Correos electrónicos enviados por Uber y recibidos por el empleado, en el que la empresa expresa hacerse cargo de insumos de limpieza e higiene en épocas de pandemia; 7) Correos electrónicos enviados por Uber y recibidos por el trabajador en los cuales Uber gestiona el pago de impuestos.
Es notorio que hay indicios de subordinación jurídica, además de que la empresa aplica el poder de dirección pudiendo bloquear o dar de baja de la plataforma digital (sea por denuncias u otras razones), operando esto como un despido típico.
Además, en cuanto a la onerosidad de la prestación, los trabajadores reciben un monto o porcentaje por viaje que estipula el algoritmo según dice la empresa, en razón de distancia y otros factores que no han sido brindados con transparencia.
También otro indicio es el carácter personal del trabajo realizado, que en la mayoría de los casos de los chóferes de aplicaciones se cumple a cabalidad, siendo esa su única fuente de trabajo y el sustento de su familia.
Como contra cara, se dice que se ve desvirtuado un indicio muy importante que hace referencia a la ajenidad en los riesgos, ya que quien pone el vehículo en estos casos son los propios trabajadores. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que estas nuevas formas del trabajo cuentan con zonas grises y que es imposible que para la configuración de un vinculo de dependencia, deban darse absolutamente todos los indicios que ha elaborado la doctrina en base a un sistema de otra época.
Es por ello que los cuatro Tribunales de Apelación del Trabajo como todos los Letrados de Primera Instancia (salvo dos), han determinado que existe relación laboral bajo régimen de dependencia, condenando así a UBER al reconocimiento de la relación laboral y al pago de los rubros salariales e indemnizatorios que se generaron durante la relación laboral y que no hayan sido alcanzados por la prescripción de los créditos laborales.
Capitulo aparte se merece una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia (Sentencia N°536/2025), en la que contraria a todo lo dicho por la doctrina y jurisprudencia uruguaya, entendió que es de recibo una de las defensas que siempre articula la empresa, que es la excepción de jurisdicción y competencia de los juzgados nacionales, aceptando la posibilidad de dirimir los conflictos individuales del trabajo mediante el arbitraje.
Como dijimos con anterioridad, de dicho contrato abusivo que debe aceptar un trabajador para hacerse de un empleo, en la cláusula 14 fija como mecanismo de resolución de conflictos al arbitraje internacional, debiendo quien quiera hacer valer sus derechos pagar U$S 5000 dólares americanos por la sola solicitud del arbitraje (Reglamento de Arbitraje de la CCI), luego solventar los honorarios profesionales y pagos de tributos en Países Bajos.
No hay que dejar de lado que la norma especifica que regula el proceso laboral ley N°18.572, en su artículo 2° señala con claridad que “Los Tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.” Claramente y a texto expreso el legislador excluyó cualquier otro fuero que no sea el laboral de los conflictos individuales de trabajo, por lo que no es de recibo el argumento a favor del arbitraje, siendo que su regulación a través del Código General del Proceso no logra compatibilizar con lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la ya mencionada ley, y dándose de bruces con el principio de gratuidad recogido en el artículo 28, ya que un arbitraje acarrea costos para las partes.
Claramente el resultado de un posicionamiento como el de la Corte, es la denegación de justicia a miles de uruguayos que en caso de deber actuar según lo dispuesto por el contrato de UBER, es imposible que puedan hacer valer su derecho de defensa y litigar internacional-mente.
La Corte, lamentablemente ha fallado de oficio (es decir, sin que se den los supuestos del recurso de casación según lo dispuesto por el artículo 262 y siguientes del Código General del Proceso), pero a su vez, con total falta de perspectiva social y posicionamiento frente a la realidad, la cual se vislumbra que jamás puede ponerse en pie de igualdad a una persona física que lo generado apenas le da para sobrevivir y por el otro lado, una empresa multinacional que opera a escala global.
La ley del gobierno anterior N° 20.396 ya citada, en su artículo 13 dice que: “(Condiciones comunes a ambas formas de trabajo).- La adopción de las condiciones previstas en la presente ley no constituirá indicios de laboralidad ni de autonomía ni afectarán por sí solas la naturaleza jurídica del respectivo vínculo de trabajo.”
No obstante eso, el decreto reglamentario N°145/2025 de este gobierno en su articulo 2° agrega la siguiente especificación para el caso de que surja diferencias en cuanto a la autonomía o dependencia de la relación: “En caso de controversia, se considerarán especialmente los indicios establecidos en la cláusula decimotercera de la Recomendación sobre la relación de trabajo N°198 de la Organización Internacional del Trabajo.”
No es feliz la solución normativa incluida por el Frente Amplio, porque el legislador fue claro y dejó por fuera de la ley, cualquier normatización de los indicios de laboralidad, por lo que parece ilegitimo incorporar por vía de reglamento esa reseña o reenvío a la Recomendación N°198.
Es entendible que el tema de las mayorías parlamentarias, hagan de freno a aquellas iniciativas que desde un principio parecían tendientes a su modificación por parte del oficialismo, pero con este gesto a través del MTSS se demostró que no existe la mínima intención por parte del FA de incluir en la ley de presupuesto o porque no en una LUC, una serie de normas realizadas por el gobierno anterior y que fueron a medida de determinados conglomerados que ejercen un lobby muy fuerte, pero que esta actitud anuente del gobierno demuestra continuismo en la defensa del status quo y pocas esperanzas de cambios positivos para los trabajadores.
Es a nuestro entender necesaria la derogación, tanto de la ley como del reciente decreto reglamentario vigente, por carecer de soluciones concretas para los trabajadores de aplicaciones y por contar con disposiciones ambiguas, que no aportan a la discusión, debiéndose convocar a los actores a efectos del reconocimiento del fenómeno como trabajo bajo relación de dependencia y formalizar los vínculos ante el BPS y BSE.
Jorge Rocco